
En el distrito El Segundo, a unos treinta kilómetros de María Grande y en plena zona agroganadera del departamento Paraná, todavía late un corazón de ladrillo tan gastado como resistente. Memoria viva en estado puro. Es a la vera de la ruta provincial 10, donde el ripio se abre paso entre algunas palmeras caranday, espinillos en flor, ñandubay y algarrobos centenarios que han zafado de la tala salvaje, se levanta un pequeño almacén rural que, desde 1940, ha sido refugio de historias, encuentros y nostalgias. Los lugareños lo conocen como “el boliche de la tía Pepa”, aunque hoy sea la Negra Troncoso quien, detrás del mostrador, mantiene encendida esa vieja llama identitaria de la ruralidad entrerriana.

Llegar hasta allí, con las últimas luces del día, es como atravesar un portal en el tiempo. El camino ondula entre chacras y corrales, cruza arroyos como el Moreira y se interna en lo que alguna vez fue la tupida selva de Montiel. En verano, el calor golpea con un peso insoportable: el aire tiembla sobre el ripio, las chicharras ensordecen y el monte exhala un perfume espeso de tierra caliente y flores amarillas de espinillo. La tarde cae densa, y una cerveza fría compartida en la vereda se vuelve más que un alivio: es el respiro que hermana, la excusa perfecta para desandar la historia de un boliche que es mucho más que un simple comercio: es una línea que une varias generaciones de esta zona de Entre Ríos.
Los orígenes
El almacén fue fundado hacia 1940 por Josefa Troncoso, a quien todos llamaban cariñosamente la “tía Pepa”, junto a su esposo de apellido Gringuel, carnicero de oficio. Desde su humilde mostrador de madera atendían a las familias rurales del distrito El Segundo, ofreciendo desde cortes de carne fresca hasta implementos para el caballo, pasando por harina, azúcar, sal y bebidas fuertes.
En aquel entonces, el campo estaba poblado de colonos y trabajadores que se movían en sulky, carro, charré o simplemente a caballo. El alambrado que bordea el almacén, recuerda la Negra, “estaba lleno de caballos atados de la gente que venía a comprar”. Eran tiempos en que las libretas de fiado marcaban el pulso de la economía doméstica: lo comprado desde enero se pagaba en diciembre, cuando llegaba la cosecha. Don Romeo Feltes, vecino de la zona, tenía la suya, y como muchos, confiaba en ese pacto de palabra que el boliche hacía posible.
La tía Pepa estuvo al frente del negocio hasta 1978. Aquella Copa del Mundo que se jugó en la Argentina la vio sentada en su almacén, con la televisión encendida y un presentimiento: “este Mundial lo vi, no sé si veré otro”, solía decir. Y así fue. Poco después falleció, dejando el boliche como legado familiar.
El presente detrás del mostrador
Hoy, más de ocho décadas después, el almacén sigue en pie. El revoque gastado de la fachada, con ladrillos a la vista y cicatrices del tiempo, custodia una puerta blanca que se abre hacia un interior modesto, casi detenido en la época de la tía Pepa. El piso de mosaico gastado, las paredes encaladas, las cajas de bebidas apiladas, un televisor en una esquina y, sobre todo, el mostrador original de madera tan oscura como gastada, son testigos mudos de la vida que allí ha pasado.
Detrás de ese mostrador está la Negra Troncoso. Sus palabras fluyen entre la memoria y la nostalgia:
—“Eso estaba lleno de caballos, ahora no queda nada. La zona ha cambiado totalmente. La gente se fue o se murió… Y el almacén quedó tal cual”.
El boliche conserva su espíritu intacto. Allí todavía se puede picar un salame, un queso o una mortadela; todavía se apilan paquetes de fideos, arroz y yerba; todavía se descorcha un porrón o una ginebra al calor de las charlas. Aunque los tiempos cambiaron y ahora los que llegan lo hacen en camionetas 4×4, en motos o cuatriciclos, el ritual es el mismo: detenerse, conversar, compartir.
Por las noches, cuando el sol se esconde tras las copas de los espinillos y el aire empieza a refrescar, la magia del boliche se enciende en su máxima expresión. Sillas de madera y reposeras se acomodan en la vereda de tierra, bajo la luz amarillenta de un foco, y allí se arma la rueda. Entre tragos de vino o cerveza, los vecinos conversan de lo cotidiano: la sequía que aprieta, la lluvia excesiva, el precio del ganado, algún recuerdo de juventud. La copa fría se convierte en bálsamo contra el calor y, al mismo tiempo, en puente de amistad.
—“Acá nunca se jugó al truco, ni se va a jugar”, aclara la Negra. El juego, dice, no es lo suyo. Lo suyo es otra cosa: sostener un espacio de encuentro, agregamos nosotros.
Paisaje y memoria
El Segundo, esa franja del departamento Paraná, está atravesado por la historia misma del campo entrerriano. Alguna vez la ruta 10 fue la arteria principal que unía la capital provincial con el centro de Entre Ríos. Por allí circularon carretas, mensajerías y familias enteras buscando un futuro en la tierra. Hoy, aunque más despoblado, el paisaje conserva la huella de aquellos tiempos: montes ralos de algarrobo y ñandubay, espinillos florecidos que pintan de amarillo los caminos, palmeras caranday que se elevan solitarias sobre la planicie. En las siestas, el silencio solo es roto por el canto insistente de los teros y la vibración de los insectos.
El almacén de la tía Pepa es parte de ese paisaje cultural. Fue refugio de colonos alemanes, italianos y criollos que se acercaban a proveerse; fue lugar donde se cerraban tratos de palabra, donde se escuchaban noticias de la guerra y del fútbol, donde se celebraban nacimientos y se lloraban despedidas.
En sus paredes descansa un siglo de transformaciones: del caballo a la camioneta, de la libreta al pago en efectivo, de los montes tupidos a los campos abiertos para la ganadería. Y sin embargo, el boliche resiste.

Un acto de amor
Mantener abierto este boliche no es un negocio en el sentido estricto. Es, como dice la Negra, “un gusto” y “una forma de estar con la gente”. Ella cría gallinas, pavos, algunas ovejas y unas vacas flacas que ayudan en la economía diaria, pero lo que verdaderamente le da sentido es el mostrador. Allí, dice, se siente parte de una trama invisible que une a la comunidad.
En tiempos de soledades rurales, cuando muchos parajes han quedado vacíos, el boliche de la tía Pepa cumple un rol que trasciende lo comercial. Es “un lugar donde la gente todavía se encuentra, donde el tiempo parece correr más despacio, donde la amistad se sirve en vasos de vidrio sobre una mesa gastada”.
La Negra lo sabe. Sabe que el futuro es incierto, que tal vez no haya quién continúe con el almacén. Pero mientras tanto, lo sostiene. Con paciencia, con cariño, con la convicción de que hay cosas que merecen resistir.
El boliche de la tía Pepa es, al mismo tiempo, un pedazo de historia y un presente vivo. Una reliquia que resiste al cambio, como esas palmeras que se yerguen solas en medio de la llanura. Entrar allí es sentir el eco de las voces que lo habitaron, de las manos que apoyaron monedas sobre el mostrador, de los caballos que alguna vez esperaron atados al alambrado.
Quizás algún día las puertas se cierren y el silencio gane espacio. Pero por ahora, mientras la Negra sirva una copa y algún vecino cruce la ruta para arrimarse al boliche, la memoria seguirá encendida. Porque en El Segundo, en ese punto exacto de Entre Ríos, todavía hay un rincón donde la historia se cuenta sin libros, sino con anécdotas, aromas de campo y la frescura de una copa servida al atardecer.
Guido Emilio Ruberto / Campo en Acción











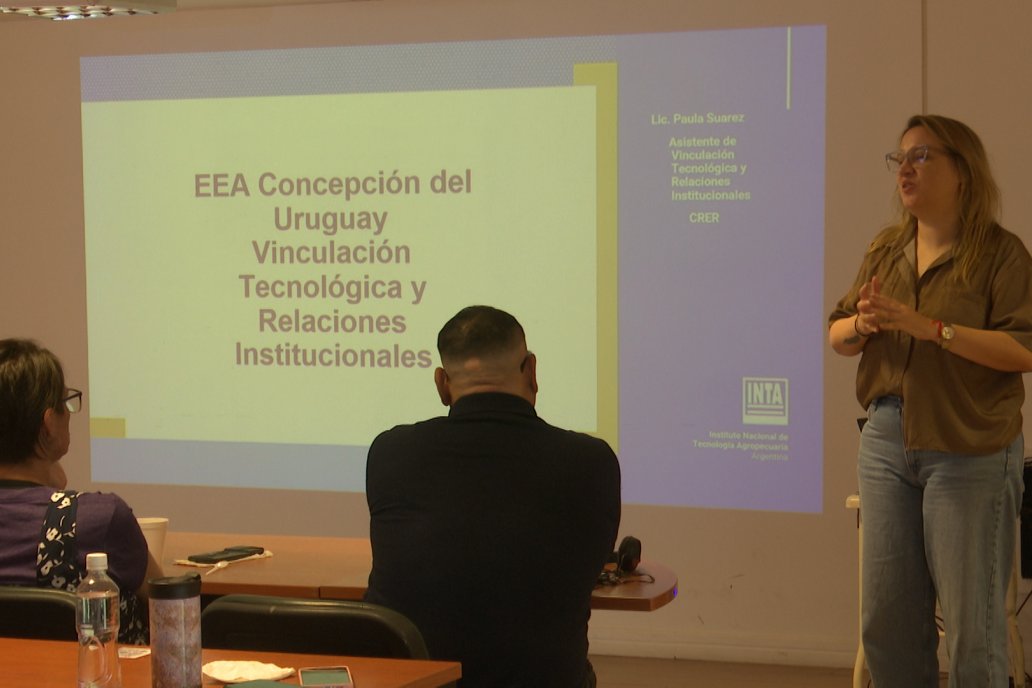
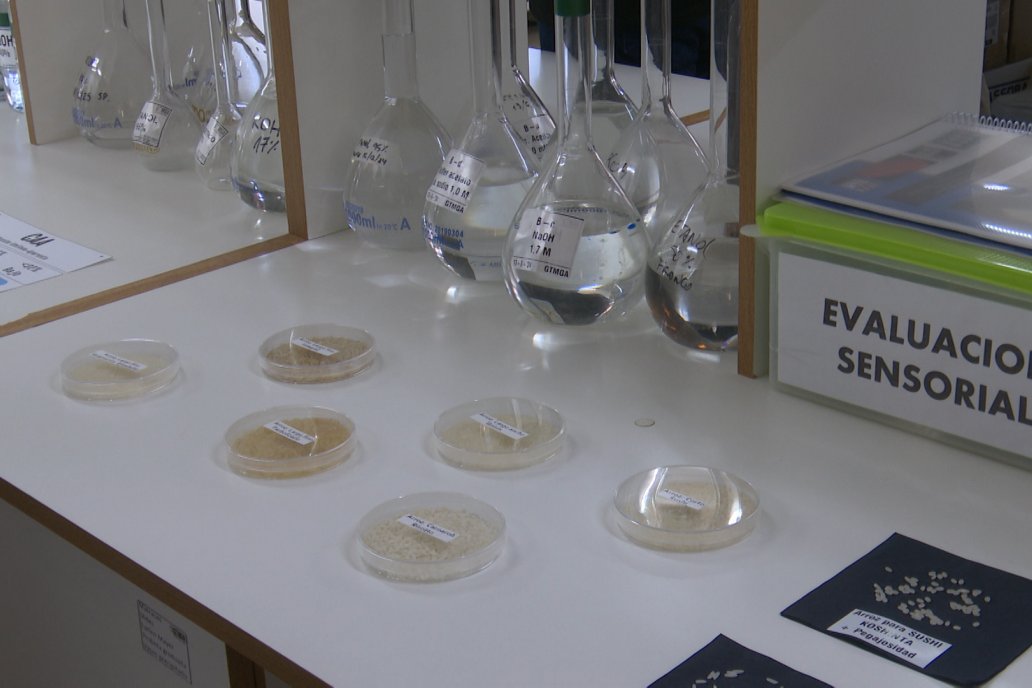









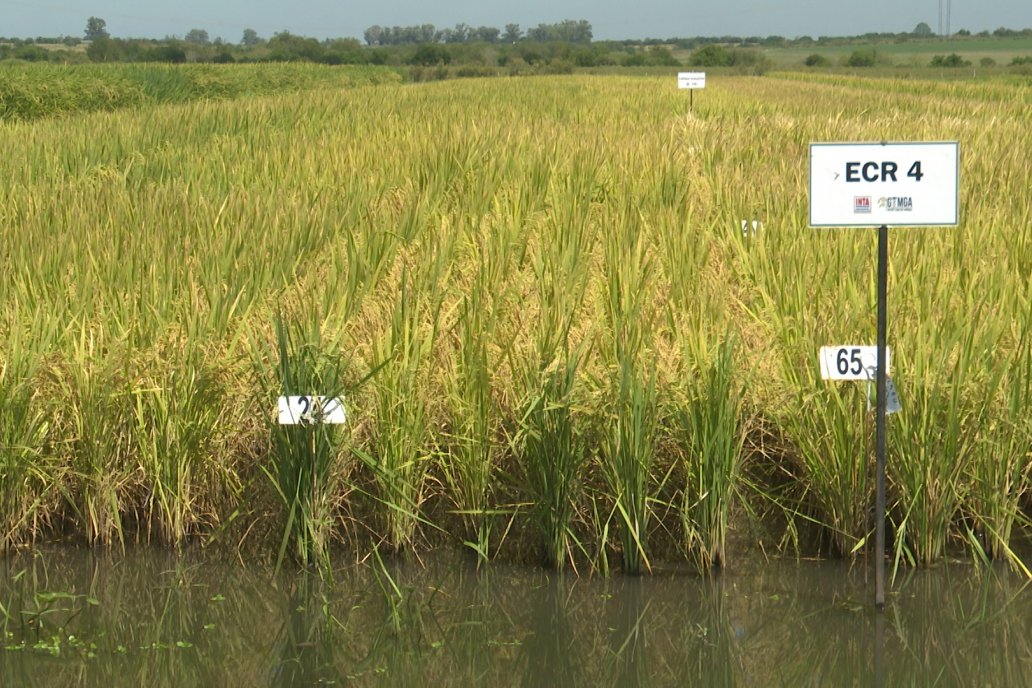






































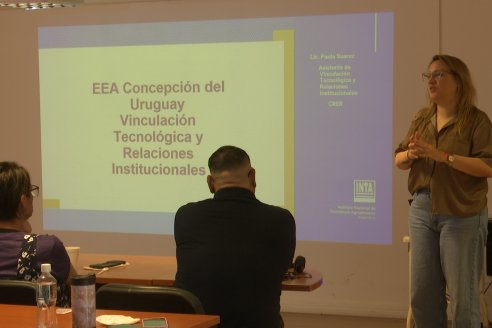










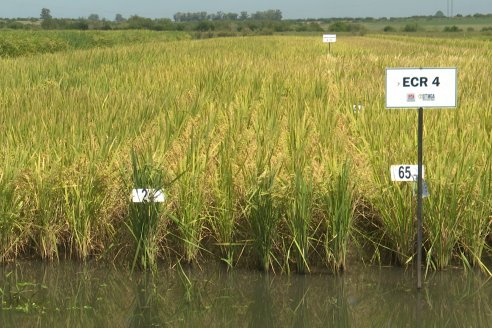





























Envía tu comentario